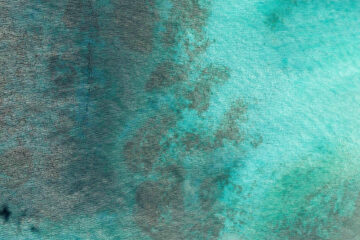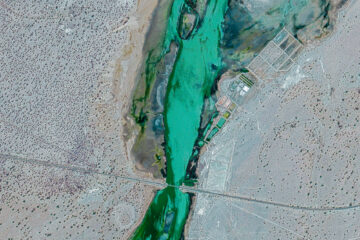En el mundo que se fue, cuando conocer gente nueva en una fiesta anodina era normal, las primeras referencias que surgían sobre mi oficio eran lugares comunes: un tipo acodado sobre un escritorio minimalista, a su izquierda, un alto de manuscritos, a su derecha, una taza humeante de té, de fondo, acordes de Rajmáninov. O un tipo acodado sobre un escritorio desordenado y sucio, a su izquierda, un alto de manuscritos, a su derecha, una cafetera italiana y cajas de pizza, de fondo, acordes de Björk.
Para evitar una larga explicación sobre el oficio, solía hablar de mis otras ocupaciones. “Dicto clases en tal o cual universidad”, respondía. O “soy escritor”, y el diálogo continuaba. Pero como nací y vivo en un país cuya última revolución exitosa, por ahora, ha sido el modelo neoliberal, pronto surgía la incómoda, incluso violenta, pregunta: “¿Y eso te da para vivir?”. No. Obvio que no. Y ahí me veía forzado a explicar lo que ahora intentaré resumir.
Creo que trabajar como editor demanda un pacto irrestricto con la escritura del otro. Debes ponerte al servicio de los materiales con que determinada autoría trabaja. Sugerir modificaciones, alteraciones de pasajes o versos, pensando siempre en el horizonte estético e intelectual de alguien con que, a veces, ni si quiera conoces.
Esa es la razón por la que amo esto oficio. Aprender del imaginario y de las reflexiones de otros, de las torsiones de estilo con que cada publicación te desafía, se trate de un tratado filosófico, una novela experimental o un compendio de crónicas culinarias. El editor siempre está aprendiendo formas de narrar, estrategias de modulación, investigando épocas disímiles, datos particulares, obsesionándose con obras antiguas, libros únicos que no pierden vigencia y merecen se reeditados. Se trata, en el fondo, de nunca habitar una zona de confort. De nunca dejar de entrenar la musculatura bibliófila. Vivir anclado al deseo de morir publicando libros.
En ese sentido, me resulta muy dudosa la figura del editor que siempre quiere situarse sobre los textos. El editor rey, como diría Tabarovsky. Que intenta, cual tirano, imponer su estética o visión del mundo en las obras de otros. O peor aún, el que afirma que edita para estimular su propia escritura, o que le gusta siempre ponerse delante de la foto. (¿Cómo pueden existir editoriales cuyo Instagram sea, casi exclusivamente, fotos de los editores?). Las obras, creo, siempre pertenecen a las autorías. Independiente de cuánta injerencia, reescritura o ideas hayas aportado, el oficio demanda silencio total.
Y hay que saber gozar ese silencio. Disfrutar el anonimato. Entender que tu premio ya fue entregado: haber tenido la posibilidad, por algunos meses, estaciones o incluso años, de trabajar un texto, trabajar la obra de otro, acompañarlo en su tránsito de ver las prensas. Me ha sucedido varias veces que las relaciones con las autorías pasan de un crash amoroso a una relación estable. Reincides, porque en aquel diálogo inicial se forjó un vínculo, un aprendizaje, y eso ya me resulta suficiente paga.
Otro problema de habitar un país cuya última revolución –por ahora, insisto– fue la neoliberal, radica en que se castiga la figura del diletante. Está mal visto el acercamiento experiencial. Es dudoso ser hartas cosas al mismo tiempo. Hay que ser “ordenadito”. Hay que hacer una sola cosa. Por eso, en las entrevistas suelen preguntarle a una autoría que es conocida públicamente como novelista y publica, no sé, un libro de poesía: ¿con qué “género” se siente más cómodo? (Sí, género, aquel rótulo que debió abolirse hace décadas). También pasa que cuando un editor es conocido públicamente por su oficio y publica un libro se le pregunta con qué rol se siente más cómodo: ¿autor o editor?
Hace un par de semanas me preguntaron eso en un podcast. Solo atiné a responder que los eventos públicos que más extraño son las ferias del libro porque allí veo y converso y abrazo a los colegas queridos, los editores.
–
Guido Arroyo González (Chile). En 2007, creó la editorial Alquimia Ediciones, que dirige hasta hoy. Publicó recientemente el volumen de ensayos La poesía chilena no existe y, en coautoría, la crónica Chacarillas. Los elegidos de Pinochet.