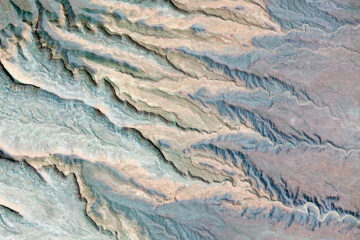Mauro trata de esquivar un pozo. Pero después hay otro, y otro, y se termina el asfalto. No le queda otra alternativa que bajar la velocidad. El camino de grava apenas está mejorado y hay tantos pozos llenos de agua que por un momento pienso que no es lluvia estancada, sino el mar que avanza kilómetros desde la costa para inundar ese viejo camino municipal. Los teléfonos dejan de funcionar con los últimos postes del alumbrado público. La camioneta inunda de luz el campo y en la oscuridad del cielo brillan algunos drones lejanos. Después no hay nada. Laura señala una media luna que se asoma, breve, delante de la camioneta. Tiene la forma del Señor de Doble Cuerno, dice Laura, pero la luna de pronto desaparece. Desde ese momento ya ni siquiera vemos las estrellas: la noche se cierra por una niebla que parece artificial. El camino de tierra es largo, eterno hasta que aparecen unos perros que ladran furiosos a las ruedas. Sus ladridos resuenan sin que veamos sus ojos. Un kilómetro después –los perros ya no ladran, pero siguen corriendo al costado de la camioneta– vemos un tendido de iluminación precario, casero, que cae de unas lámparas viejas sobre lo que parece ser la quinta que buscamos. A un costado del camino está la tranquera abierta, y detrás de la tranquera hay un camión destartalado. Un hombre fuma junto al camión y enciende una linterna que nos apunta. Hace señas. Mauro detiene la camioneta frente a un cartel mal iluminado que dice Bienvenidos a Granja Feliz. El hombre se acerca sin apagar la linterna, nos encandila. Alcanzo a distinguir que los perros lo rodean y después corren al interior de la quinta.
–Será mejor que me esperen en la camioneta –dice Mauro.
Mauro se baja. Él ya estuvo acá: acompañó a su padre cuando compraron uno de los animales prohibidos. Mauro se acerca al hombre que sostiene la linterna. Mauro conocía el camino –nosotros nunca hubiéramos llegado– y es el único de nosotros que comió carne.
–Vamos –me dice Laura.
Quiere bajar. Me niego. Ella insiste y dice que soy un cobarde. Abre la puerta al mismo tiempo que digo su nombre, como si eso pudiera retenerla.
Bajo último, de un salto. Me acerco. El hombre se presenta como Rubén y me saluda sin extender la mano. Sostiene una escopeta contra el pecho. Dice que nos guardó un animal especial. Siempre hace lo mismo con los iniciados. Mauro le recuerda que él no es un iniciado, pero Rubén no lo escucha. Laura le pregunta si probó muchos y Rubén sonríe. De pronto su sonrisa se hace una mueca en la oscuridad: quiere saber si estamos seguros. Las penas son severas, incluso la muerte, y siempre le da miedo que los nuevos hablen de más.
–Si los atrapan, no pueden nombrarme –dice.
Le juro que ni siquiera vimos controles en la ruta.
–¿Y después? –Rubén señala el tráiler–. Una cosa es evitar los controles y otra es sostener el encierro algunos meses. Estos bichos crecen y cada kilo de engorde los hace más detectables. Ustedes lo quieren vivo, pero todavía hay tiempo para hacer las cosas de la mejor manera: lo puedo matar ahora mismo.
Mauro le dice que para que el ritual sea completo lo debemos matar nosotros. Como en otro tiempo: el cazador solo come la carne que mata.
Caminamos hasta un tráiler que está detrás del camión destartalado.
–No se asusten –dice Rubén y abre la puerta.
En la oscuridad hay un quejido horrendo, ahogado. Me asomo al interior: veo unos ojos oscuros, cuatro patas blancas, un cuero manchado y la cabeza parda. Rubén zarandea el costado del tráiler, pero el animal no se queja.
–Le corté la lengua –dice–. Se las daría para que la hagan en conserva, pero mejor aprovechen la carne: si sale igual a los otros, va a ser tierno.
–¿Es una vaca o es un toro? –pregunto.
Rubén se ríe, pero no contesta. Mauro se va hacia la camioneta. Los perros lo siguen y vuelven a ladrarles, enloquecidos, a las ruedas. Mauro trae la camioneta despacio. Rubén deja la escopeta contra un poste y engancha las sogas al remolque. Laura camina hacia el campo y regresa con una planta en la mano.
–Creció acá, tiene gusto a sangre –me dice y muerde una hoja.
–Escupí eso.
Laura se ríe. Quiere bailar. Me toma de un brazo. Enlaza su mano en mi codo y me hace girar.
–Somos un espiral –dice enredándome– que se convierte en círculo.
Mauro toca bocina. Laura me suelta, deja caer la planta y corre.
Subo último. Rubén cierra mi puerta y da dos golpes a la chapa.
–Vayan despacio, no llamen la atención.
Mauro arranca. Rubén retrocede, no saluda.
La quinta desaparece y gritamos, eufóricos. El camino de grava parece más corto. Vuelve internet, la ruta. El tráiler se mueve, ¿o es el animal que tira y se hace lastre? La camioneta corcovea, de pronto pesada, lenta. Antes de entrar a la ciudad, en la curva frente al mar, Mauro señala un paredón largo, gris, roto, despellejado, lleno de grafitis.
–Ahí vivía Rubén antes de la prohibición. Dicen que sus primeros animales salieron del mar, pero eran salvajes. Para domesticarlos, Rubén se encargó de reproducirlos lejos de la costa.
Laura y yo miramos en silencio el mar.
–Para mí la historia es más sencilla –dice Mauro–: con la prohibición tuvo que huir de los lugares públicos y esconderse en esa quinta.
Más adelante, donde el camino se aleja del mar por un bosque frondoso, Laura me aprieta el brazo y Mauro frena en la banquina: en el cielo, más adelante, rebota un juego de luces azules, rojas, blancas, cíclicas.
Me bajo. Miro hacia el tráiler. Juraría que se mueve, pero no me acerco. Avanzo, encorvado, hacia las luces de colores. A mi espalda, los faros de la camioneta se apagan, aunque Mauro mantiene el motor encendido.
Piso la tierra de la cuneta junto a la banquina y me hundo en un charco negro. El barro moja mis pies. Avanzo unos cuantos pasos. La niebla se disipa cuando veo lo que nos espera. Vuelvo a la camioneta con noticias que los hermanos ya saben: más adelante está la policía, también una barricada, quizás algún dron.
–Intentemos pasar –pide Laura.
No subo. Espero. Mauro aprieta el volante.
–Lo soltamos –dice–. Se queda acá.
Mauro se baja. Laura lo sigue y lo insulta. No hay tiempo que perder. Ayudo a Mauro y abro la puerta del tráiler. El animal atrapado se queja, ahogado en su falta de lengua. Me concentro en la cerradura: no quiero levantar la cabeza, pero lo hago. El animal me mira. Retrocedo. Siento que no hay nada en sus ojos, solo un vacío donde la nada se mueve. No me animo a sacarlo. Nadie se anima.
Mauro corta las sogas que unen el tráiler en un solo movimiento, como si fueran hilos, y los tres corremos a la camioneta. Nos subimos y antes de acomodarnos Mauro acelera. En el espejo, el tráiler se hace pequeño, invisible. Y el animal no sale.
La noche ya no es negra. Las luces son una constante. Pasamos la primera barricada. También la segunda. Antes de llegar al tercer retén, Laura, conectada a las redes, dice que encontraron el tráiler, pero en la tercera barricada tampoco no nos detienen. Sí, unas cuadras después, nos empieza a seguir un camión destartalado. Nos damos cuenta cuando entramos a la ciudad y el camión no se separa de nosotros.
–¿Qué hacemos? –pregunta Mauro.
Le pedimos que doble varias veces en distinto sentido. Lo hace y el camión lo hace atrás nuestro. En uno de los giros, me parece reconocer al conductor.
–Basta –pide Laura.
Mauro frena. El camión estaciona detrás. Bien pegado.
Rubén y nosotros, todos al mismo tiempo, bajamos. Rubén se apoya contra la puerta de su camión y nosotros caminamos hacia él.
–¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así? –se queja.
No le contestamos.
–El tráiler lo perdieron, pero al animal no –dice Rubén–. Una vez que lo compran, es suyo para siempre.
Mauro le dice que ya no lo queremos. Que se quede con el dinero, no nos importa.
–Está bien –dice Rubén–. Pero al menos se tienen que quedar con la cabeza.
Nadie se mueve.
–Está acá, en el asiento.
Casi sin proponérmelo, me adelanto y miro por la ventana del camión. Veo la escopeta, una bolsa sucia, un hacha de doble filo, unos dientes sueltos que brillan, algo brilloso que parece ser sangre.
Siento una mano en el hombro.
–¿Tenés idea de lo difícil que es degollar rápido y preciso en el oscuro? ¿Tenés idea de lo difícil que es matar sin que los cuerpos sufran?
Mientras habla, abre la puerta y me pone la pequeña hacha de doble filo en la mano.
–Como la primera de su clase, se llama labrys –me susurra.
Saco la bolsa y la rompo con el hacha. Muestro la cabeza, es un trofeo. Laura y Mauro retroceden. Rubén me saca la cabeza de las manos y la gira frente a mí. Miro los ojos negros del animal: veo una isla, una mujer, el mar; veo también un ovillo y una espada de bronce; veo banderas negras y la muerte de un rey.
Embisto con las manos aferradas al mango. Hay sangre en la boca de Laura. Vuelvo a atacar con el hacha ensangrentada. Desgarro la carne. Mauro también cae.
Rubén pone una mano en mi hombro y con la otra mano me desarma.
–Tranquilo –me dice.
Sin soltarme me hace subir al camión y cierra las puertas.
El acoplado es oscuro. La marcha es lenta. Por las hendijas entre las chapas reaparecen las luces blancas, rojas y azules. Rubén detiene la marcha, pero no el motor. Escucho voces, risas.
Volvemos a avanzar. Huelo el mar, su cercanía. Ya no me molesta el barro en los pies, pruebo la sangre en mis manos. Su sabor es agradable. Rubén detiene la marcha. Abre la puerta y me pide que baje. Enfrente está el paredón largo, gris, roto, descascarado y lleno de grafitis. No necesita decir nada. Entro. Es mi casa, siempre lo ha sido: una casa sin muebles y con un número infinito de corredores sin puertas.