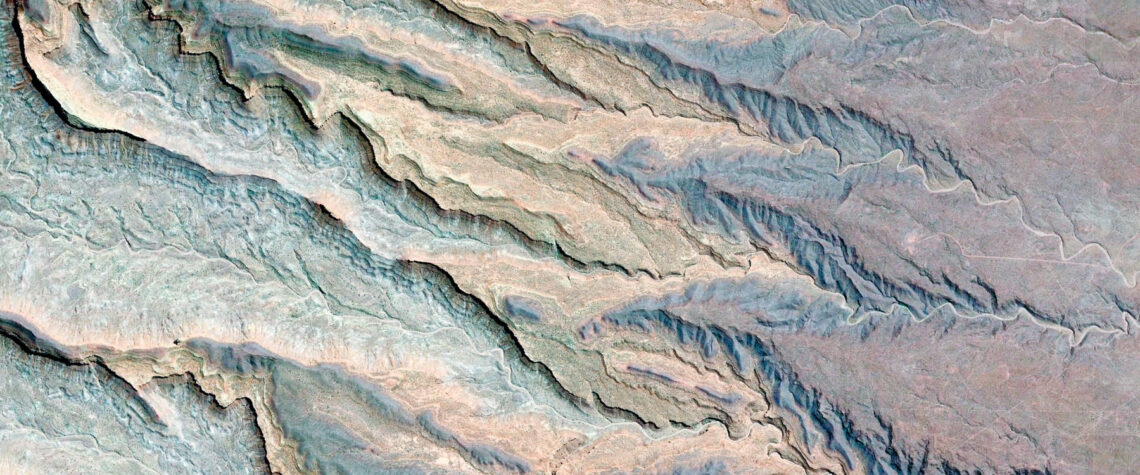Andrea tiene dos perros: un labrador de colmillos filosos y un pointer sonriente y achaparrado, casi enano. Se llaman Marcial y Moroco. Reciben a los invitados al taller desde detrás de la puerta, sobre una plataforma de madera gastada.
—Pasá, no hacen nada —dice Andrea—. Son inofensivos.
Se ríe. Miro a los perros desde el marco de la puerta: inmóviles. Tienen las mandíbulas tensas, las garras afiladas y los ojos brillantes y oscuros del depredador.
Pero son inofensivos. No ladran y no muerden.
Andrea pasa la mano por el pelaje frío y lustroso de Marcial. Es una mano amplia, de dedos gruesos y fuertes, y tiene las uñas largas, postizas. Acaricia a su perro como a un hijo, como a un amante, como a un tesoro.
—Me quedaron bien, ¿no? —dice.
La chapa en los collares aclara, en caracteres grandes y nítidos, que Moroco fue embalsamado en el 2015; Marcial, en el 2018.
—Impecables —agrega.
–
“Si la muerte desplazó al sexo como el gran tabú del siglo XXI, entonces la obra de Andrea Koch se dedica a exponer ese tabú, a enfrentarnos con la barrera de lo reprimido. Sus animales imaginarios, fantásticos, pero siempre autóctonos —por ejemplo, la Esfinge pampa, hecha a partir de los restos de un puma, un cóndor y un toro—, son cadáveres exquisitos compuestos por todo aquello que ya no nos atrevemos a tocar: pieles, carnes, vísceras, colmillos. Son una forma de mirar a los ojos a la muerte, de enfrentarnos con aquello que solemos delegar a mataderos y hospitales y que Koch, con la crueldad de la que solo son capaces los niños, inserta en el museo”, escribe la crítica argentina Felisa López Taboada en la revista Trapalanda, diciembre de 2018.
–
—Vos no sos vegetariano.
—No.
—Mejor. Se impresionan.
Andrea Koch no pregunta: afirma. El mundo acuerda con ella.
Comienza el tour por el taller. Su metro ochenta se pasea delante de mí y dice: a tu derecha, una yegua, un carpincho, una mara. A tu izquierda, un murciélago misionero —difícil de conseguir: estuve casi dos años—, un coatí, una yarará. Esto no sé, creo que es un cordero, después te digo.
Estamos en Pompeya, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2017 que Andrea usa este galpón como base de operaciones. Es amplio y luminoso, con los techos altos, y tiene una gran ventaja: a mediados del siglo pasado era parte de un frigorífico. Por eso el cuarto del fondo está ocupado por una cámara de frío del tamaño de un monoambiente estudiantil.
—Es que a veces los bichos me llegan todos juntos y no me da el tiempo. En el otro taller había siempre olor a podrido.
Nada le disgusta más a Andrea Koch que la podredumbre. Toda su obra le huye a la descomposición: sus criaturas son perfectas, rígidas, asépticas. Duran para siempre. Como los diamantes, o los osos de peluche.
–
Eldorado es una pequeña ciudad de la provincia de Misiones, en el norte argentino lindero con Paraguay y Brasil. En 1993, año en el que nació Andrea Koch, algunos viejos todavía recordaban una época en la que sus pobladores evitaban el español. Fundada por descendientes de suecos, daneses, suizos y, sobre todo alemanes la lengua franca era el alemán. Hombres y mujeres altos y rubios ocupaban esa parte de la selva.
—Mi abuelo Günter cazaba. Presas chicas, con escopeta. Él era el que se daba maña con los animales.
Andrea pasaba los fines de semana en la casa de sus abuelos. En el patio del fondo había un galpón de chapa donde el abuelo se encerraba durante horas. De ahí salían ruidos y olores; Günter volvía a la casa manchado de sangre, sudoroso y agotado, con los pelos blancos pegados al cráneo. Entraba al living, se sentaba en su silla y encendía un cigarrillo. Cada tanto traía también un pájaro, preservado para la eternidad, y lo dejaba sobre una de las cómodas.
Antes de dormir la siesta cerraba el galpón con candado. Durante las tardes, bajo el sol violento de Misiones, Andrea salía al jardín y veía brillar esa chapa ardiente.
—Pero una tarde se olvidó. Pobre, estaba viejito quizás. Yo tenía nueve, diez años, y cuando vi que la puerta estaba abierta no dudé en entrar.
En el galpón había armas, herramientas y frascos rotulados: ácidos, sales, formoles, taninos. Y sobre la mesa, iluminada por la poca luz que se colaba a través de una raja en el techo, el premio mayor: una cola de zorro.
—Me acuerdo de pensar “es perfecta”. Los zorros son muy lindos, pero la cola sin el zorro es mejor. La parte es mejor que el todo, eso digo, la sinécdoque al revés. Se dice así, ¿no? Sinécdoque.
Andrea hace una pausa para asegurarse. Después agrega:
—Yo no sabía que podíamos elegir.
–
“Hay una ‘artista’ —no corresponde publicitar su nombre— que juguetea con los cuerpos de los animales y les da nueva forma. Crea frankensteins aberrantes y los vende a cientos de miles de dólares. La elite corrompida paga su peso en oro y nosotros debemos creer que se va a detener ahí, que no sentirá la tentación de ofrecer también humanos monstruosos para que los ricos exhiban en sus salas de estar, como antes hicieron con bufones, enanos y jorobados”, escribe un sacerdote —cuyo nombre no corresponde publicitar— en la revista Claridad, febrero de 2020.
–
Andrea muestra fotos. Sus manos de dedos largos hacen pasar a una bebé de piel casi transparente, a una nena de seis años que se manguerea los pies, a una niña de diez que se maquilla con colores brillantes. Hay también una adolescente alta de catorce o quince años con el pelo rubio y planchado; se tapa la boca con los dedos y el flequillo le cubre los ojos. Al fondo, fuera de foco, se distingue algo que parece un cuarto. Parece porque hay una cama, un escritorio, un armario. Pero también hay un gato, dos pájaros, un lagarto, quizás un perro chico. No, corrige Andrea, no es un perro: es un carpincho.
—Brunito se llamaba. Cerca de casa había un hombre que tenía un criadero, mi viejo era amigo. Una vez se le murió uno chiquito y me lo regaló, sabía que a mí me gustaban esas cosas. Después mi abuelo me ayudó a ponerlo a punto.
Todos los animales de Andrea tienen nombre. El carpincho es Brunito, los pájaros son Albert y Prince, el gato se llama Oscar. El hombre del criadero, en cambio, es solo un hombre.
—Era muy lindo tenerlos ahí. Yo de chica era hiperactiva, tenía insomnio; ahora le dicen déficit de atención. Por supuesto que ni yo ni mis viejos entendíamos nada de eso, solo sabíamos que me costaba dormir. Pero con los bichos era más fácil.
–
Luciano Rovira —artista, crítico, régisseur— es alto y delgado, casi etéreo, y se mueve con el desgano de un modelo o un vampiro. Antes de hablar agrega un tercer sobre de azúcar a su café; tiene el rostro recio y los ojos grandes, impávidos. Bebe de a sorbos mientras mira a lo lejos, como si temiera la aparición de un conocido ingrato.
Andrea y Luciano se sentaron juntos el primer día, cuando empezaron la carrera de Artes de la UBA, y también se sentaron juntos el último día, un año y medio después, cuando decidieron abandonarla. No querían estudiar para morirse de hambre.
—No podíamos esperar —dice Luciano—. Queríamos morirnos de hambre ya.
Un mes después, sin darles demasiadas explicaciones a los dueños, alquilaron un salón de fiestas en Almagro. A la inauguración fueron sus amigos, sus familiares, algún docente afortunado. De un lado estaban los monstruos favoritos de Andrea; del otro, la instalación de Luciano, Luna de miel en Chernobyl.
—Nos fue bastante bien. A ella mejor, por supuesto. Andre siempre supo que la iba pegar, es de esas personas que andan a un par de centímetros del suelo. A veces le divierte hacerse la boluda, pero ella está muy concentrada. Sabe exactamente lo que quiere.
Luciano se reclina sobre su silla. El movimiento hace asomar un tatuaje por sobre el cuello de su remera: parece la cola de un reptil, un lagarto o una serpiente. Ensaya una sonrisa mientras pasa las manos por su pelo teñido de blanco.
—Es como los gatos con los pajaritos. Quizá mira para otro lado, pero cuando menos lo esperás, tac, te come.
–
A Andrea Koch le gusta la música fuerte. Dice que así se aprecia mejor, que si podés pensar es que no la estás entendiendo. Que la música se tiene que sentir en todo el cuerpo, que si no es una ponencia, y a ella las ponencias la aburren. A veces, si la canción es especialmente buena, baila con disimulo: se contonea sutilmente bajo el delantal ensangrentado.
Durante la tarde el taller vibra al ritmo de distintos géneros: metal, chamamé, afrobeat, bolero. Siempre variado, siempre fuerte. La música tiene que tapar el ruido de los bisturíes cortando la carne, de los serruchos cercenando el hueso. Por lo menos una vez al día, Andrea enciende la motosierra. Después hay que limpiar.
—¿Cuál dirías que es tu mayor influencia?
—¿Vivo o muerto? —grita Andrea.
—Como prefieras.
—Entonces muerto. Fácil. Mi mayor influencia, sin ninguna duda, fue el doctor Pedro Ara.
Pedro Ara no fue un artista. No fue ni siquiera una figura popular. Su nombre solo lo recuerdan los historiadores y los coleccionistas de curiosidades, los que leen la letra chica de los libros, los obsesivos y los memoriosos.
Pedro Ara fue el embalsamador de Evita.
–
“Los argentinos tenemos una relación particular con la muerte. Somos una sociedad necrófila. Prácticamente ninguno de los próceres argentinos descansa donde fue enterrado por primera vez: San Martín fue exhumado, Belgrano fue exhumado, Rosas fue exhumado, Gardel fue exhumado, Evita fue embalsamada y exhumada, Perón también. Esa fijación por los cuerpos nacionales tiene como contrapartida la figura de los desaparecidos, víctimas incorpóreas de la dictadura militar que marcó la segunda mitad del siglo XX. Andrea Koch opera sobre esa contradicción: nos presenta el cadáver perfecto de una figura espectral. Es a la vez una niña fantasiosa y una salteadora de tumbas”, dice José Lucas Romero en The Buenos Aires Review, marzo de 2019.
–
El suelo, blanco; las paredes, blancas; el techo, blanco. No hay ventanas a la vista, pero la luz emana diáfana desde los tubos fluorescentes ubicados en los extremos del salón. Los tacos de las mujeres golpean contra el piso de losa y hacen eco: el lugar es grande. Mozos con corbatas animal print ofrecen vino, agua y jugo de naranja. Hace un frío seco que los hombres de traje no sienten, pero más de una mujer tirita mientras se lleva las manos a los hombros desnudos.
La exposición se llama Historia Natural de las Indias.
Andrea Koch tiene puesto un sencillo vestido negro que descubre su piel pétrea. Se siente hermosa y lo es, con la belleza robusta de una estatua griega o una diva sueca. Tiene la risa fácil, caprichosa, y después de reír suele morderse los labios color sangre. Muestra los dientes.
—¿Ya hiciste el tour? —pregunta.
No, respondo, y ella se indigna. Llama a una pareja mayor y a un grupo mixto de jóvenes vestidos como para protagonizar un videoclip. Pareciera que todos en esta sala son hermosos, salvo los protagonistas, que además de hermosos son terribles.
—Mis papás —susurra Andrea.
Señala sin disimulo a la pareja: una mujer sólida y alta con el pelo largo y canoso, y un hombre rubio de ojos rasgados que bien podría hacer de doble de Clint Eastwood. Visten ropa elegante pero un poco más vieja que la de los demás asistentes, y, sin embargo, no parecen incómodos. Pisan el suelo de losa como si hubiera que amansarlo.
Andrea guía al grupo por la exposición. Este es un carbunclo, dice, un perro con ojos de rubí; dicen que en el siglo XVI no había bruja en Europa que no vendiera esos ojos. Tenían muchísimas virtudes: prolongaban la vida, atraían la buena fortuna y eran afrodisíacos, todas esas cosas. Este es el gato de Fernández de Oviedo, el gato tira piedras. No saben lo difícil que fue reordenar las articulaciones, fue un enchastre total. Es que los gatos tienen el brazo al revés, ¿ubican? Porque son cuadrúpedos. En realidad, él estaba describiendo unos monos, pero les decía gatos y a mí me hizo gracia.
Finalmente, llegamos al centro de la habitación.
—A la mantícora la describió el padre Sandoval. Es curioso porque dice que es un animal etíope, pero que vive en América. La cabeza no es de una persona de verdad, tranquilos. No conseguí. Tuve que hacerla con silicona, como hacen las máscaras en Hollywood. La cola, por supuesto, no es de un alacrán tampoco, ¿se imaginan, de ese tamaño? Qué miedo. Ahora escuchen.
Hacemos silencio. Somos los únicos: en la galería la gente todavía camina, brinda, conversa. Andrea hace gestos para que nos acerquemos a la mantícora. Obedecemos. Cada uno de nosotros presta su oído a la boca con tres dentaduras.
Entonces, escuchamos. De esa boca sale, en flauta y trompetas, una melodía familiar.
El feliz cumpleaños.
–
—Ella siempre fue una chica curiosa —dice Adolfo Koch.
—Siempre —confirma Érica.
—Sabíamos que iba a dedicarse a algo artístico. Yo tenía la esperanza de que estudiara biología o veterinaria, pero no se dio.
—Igual somos muy felices.
Dos padres orgullosos levantan la mirada y ven: un salón blanco y frío sin puertas ni ventanas; luces suaves y brillantes; hombres de uniforme que reparten las raciones de la noche; monstruos, millonarios y estudiantes de arte. El zoológico de su hija.
–
En el departamento de Andrea Koch no hay animales: no le gusta llevarse el trabajo a casa. Hay, sí, una huerta vertical en el balcón, donde crecen flores y especias. Andrea riega y mientras tanto dice que los tomates siempre le dan poquito, pero que le gusta tenerlos, y que la albahaca es muy mañosa. Antes que molestarse con eso, prefiere plantar menta, perejil, orégano. Plantas nobles.
—Al abuelo Günter también le gustaban las plantas. Siempre decía que allá, en Alemania, había tenido una huerta en serio, y que la tierra roja de Misiones no servía para nada. Igual plantaba.
El sol empieza a esconderse detrás de un edificio moderno y vidrioso. Faltan casi dos horas para el atardecer, pero en el balcón de Andrea Koch la luz se vuelve tenue, pareja. Me ofrece un vaso con agua mientras poda las hojas secas de una verbena.
—Vos sabés lo lindo que habría dejado a Maradona —dice de repente—. No te digo como en el 86, pero como en el 2010 seguro.
Después señala un romero.
–
Manuel Cantón (Argentina). Es licenciado en Letras (UBA), donde se especializó en literatura argentina y latinoamericana. Además, es escritor y corrector editorial. En 2019, fue uno de los ganadores de la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires e integró la antología Divino tesoro ese mismo año publicó su primer libro de cuentos, Un año sin verano. Ha colaborado con artículos y ensayos en distintas revistas culturales. En 2020, recibió una mención en el concurso de ficción Todos los Tiempos el Tiempo, de la Fundación Proa y la Fundación La Nación. Juega al básquet peor de lo que escribe, pero con el mismo entusiasmo.